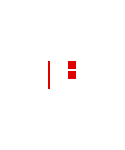Solar y nocturna a la vez
Hace cien años irrumpieron los movimientos de avanzada que crearon las denominadas vanguardias históricas, pues protestaban contra los modelos académicos y los salones oficiales que imperaron durante la última parte del siglo XIX.
En Italia, en 1909 fueron los futuristas, liderizados por el hiperactivo Tomasso Filippo Marinetti, los pioneros de esas manifestaciones. Y aunque años después, se hicieron eco de la solicitud de nuevos horizontes artísticos, pero con otras búsquedas más plasticistas, fue en Venezuela el Círculo de Bellas Artes (activo entre 1912-1917) el primer grupo de jóvenes artistas que se aglutinó naturalmente, impulsando un proyecto común y renovador.
Uno de sus primeros paradigmas era la consideración del paisaje venezolano, según la óptica de los postimpresionistas, como protagonista de la pintura que, hasta entonces, con la excepción de la magistral Batalla de Carabobo de Martín Tovar y Tovar de 1887, sin igual en la Latinoamérica del siglo XIX, este género artístico había sido relegado sosamente al fondo de la composición.
Aunque algunos miembros del Círculo de Bellas Artes como Federico Brandt ponderaron una pintura intimista, concentrada en obras de interiores arquitectónicos, plenos de detalles, los proyectos pictóricos de más largo alcance e intensidad y resultados evidentes fueron, a mi entender, la obra a plena luz de Armando Reverón o la reconstrucción totémica del Ávila, la montaña tutelar de Caracas como imagen solar de lo que hizo gestión de vida Manuel Cabré, emulando el Monte Sainte Victoire del cual se apropió a su vez el gran Paul Cézanne.
Entre los paisajes de Manuel Cabré y los habitantes de Caracas hubo casi una instantánea identificación total, nunca antes alcanzada por ningún artista local, pues ante los Ávilas pintados bajo el imperio de las luces escultóricas de la mañana o en las últimas horas de la tarde se establecieron nuevas relaciones ontológicas y semánticas que permanecen en el habla común y aún en el refranero popular.
Por todo ello es que, un siglo después, la exposición Superficies de Magdalena Fernández, así como es un catálogo activo del centenario alfabeto suprematista (el círculo y el cuadrado), también estuvo abierta a las subjetividades: sea Venecia como cielo líquido y espejo vibrante del mundo o la fotónica 2em006 , donde los filamentos de fibra óptica actualizaban el concepto de «penetrable», postulado por Jesús Soto desde 1966 en París, en la Galería Denise René o la más nostálgica de 2em006 II donde se recreaba un «ambiente lumínico» de los mismos años 60, que semejaba el cortejo de las luciérnagas, como los presentó Julio Le Parc en esa década tan reveladora para el arte cinético y arte óptico latinoamericano.
Pero hay dos obras, que mágicamente manejaban el alfa y omega, el protos y el telós de la proposición y que recuperaban sensorialmente con señales tanto lumínicas como sonoras, el paisaje que le da calidad de vida al Valle de Caracas, con el mismo carácter paradigmático de las pinturas al óleo de Manuel Cabré, o las más enigmáticas de Brandt. Uno es diurno y sucede, a pleno aire, en casi todo los atardeceres del verano sobre todo cuando hace mucho calor y muchos caraqueños, por aquellos designios de un día pesado y laborioso, están atrapados con sus vehículos en la autopista, atascados en el tráfico. Entonces se escuchan unos fuertes graznidos que plenan el cielo azul y quién sabe de cual paraje celeste surge una pareja de guacamayas amarilla y azul Ara ararauna . A veces son un trío (una pareja monógama y su cría) pero cuando se ven bandadas más numerosas esas son las Ara nobilis , más pequeña que las Ara ararauna , las cuales suelen empercharse para pasar la noche en las canopias de los árboles que rodean el gran estanque del Parque del Este.
Con las voces selváticas el tiempo parece paralizarse por unos segundos, y sorprendidos y embelesados la tarde se les recompone a los caraqueños semiatrapados en los vehículos.
Así como el primer paisaje reproducido por Magdalena Fernández es diurno y solar, el otro paisaje es húmedo y nocturno. Remite a cualquier jardín del Valle de Caracas de alta fotosíntesis, justo después de la lluvia equinoccial. También es de noche y la estridencia de voces ocultas y eléctricas tanto fascinan como aturden a los espectadores ¿serán llamados gregarios o eróticos?
Los citadinos, así como son devotos del Ávila y de sus aves, que anidan de noche en la montaña y se alimentan de día en la ciudad, son los receptores de esa estridente actividad producida por el croar de ranitas tan oscuras y brillantes como babosas, Eleutherodactylus coqui, de cuya procedencia se tejen varias historias.
Algunos sostienen que esta es su área natural de dispersión. Otros aseguran que fueron introducidas del Japón, en los años 60, por un jardinero que pretendía otorgarle sonoridad a las noches mudas de los jardines de la ciudad, como llegaron y se adaptaron otras especies foráneas de la fauna o de la flora como la yerba del capim melado, la Melinis minutiflora , que le da color al Ávila en los meses de verano.
Así como los colores de la Ara ararauna se organizan en un Mondrian sonoro, en el cubo negro de la proposición que semeja un jardín virtual, haces lumínicos conforman un cuadrado y se hacen móviles, quebrándose las líneas perfectas, croando con fuerza como sus homólogos invisibles, presentando así Magdalena Fernández, oriunda de Caracas, su Gestalt propia, sensorial, solar y nocturna a la vez.
Luis Ángel Duque
Catálogo exposición 'Superficies'
2006
versión en inglés
regresar